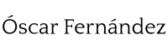Sumergidos en la plomiza mañana permanecíamos expectantes, la penumbra desoladora nos erizaba la piel, y nublaba nuestro juicio, impidiéndonos ver más allá de nuestra nariz, ya ni pensar en el firmamento incrustado y necio que se resistía a los embates de los primeros rayos solares. El viento característico de esas horas nos acariciaba recordándonos la precariedad de la espera.
Abordamos el autobús que nos llevaría a Tegucigalpa, desde las siete de la mañana hasta las doce del día esperando a que ese maldito cacharro se llenara de gente. Era desesperante escuchar mentira tras mentira, el chofer les decía a los desesperados pasajeros – En una hora nos vamos – alargando la tortura.
Los minutos eran eternos, cada vez que preguntaba la respuesta era la misma; y nos dejaban ahí esperando la hora inalcanzable, esa hora siguiente que no se dignaba a llegar. El reclamo se ahogaba en la gente que inmersos en la necesidad se negaban a decir palabra, temerosos de que el único transporte de salida se negara a llevarlos.
Luego de “la hora siguiente” que es una medición de tiempo equivalente a 300 minutos por fin arrancó el motor del cacharro con ínfulas de jet privado, así como el primer paso, las primeras revoluciones de las ruedas que nos llevarían de San Salvador a Tegucigalpa. Como premonición de lo que nos esperaba comenzó a llover, el llanto del cielo no se cansaba de ducharnos, sin cumplir su objetivo, porque el polvo convertido en fango batía el autobús por toda su anatomía. Los caminos sinuosos eran una tarta de barro con cerezas de piedra y basura, intentamos descansar sin conseguirlo, el trepidar del vehículo nos cimbraba hasta los huesos, que doloridos sólo tenían tregua en las repetidas paradas que hacía el chofer esperando más pasajeros, en cada pueblo, en cada calle de cada pueblo, en cada rincón de cada calle de cada pueblo. Perdimos la noción del tiempo, hasta que la noche nos anunció la llegada de algo, no sólo de la penumbra; llegábamos a Tegucigalpa.
Héctor me miró, algo murmuraba, parecía que aún no se reponía de la tormentosa noche en San Salvador y por su cara adivinaba que en Tegucigalpa no sería mejor.
Después de ver tantos pueblos por la ventana nunca imaginé que ya estábamos en Tegucigalpa, la gente descendía mientras Héctor y yo nos quedábamos en el asiento de atrás despistados, sin saber qué hacer. Se nos acercó la azafata y nos preguntó – ¿Por qué no se bajan? Ya estamos en Tegucigalpa –
La respuesta a ello retumbó en mi cabeza, ya que aquello parecía un poblado de cualquier otro lugar. En el camino de la oscuridad era nuestra última parada, teníamos que desalojar el bus y seguir adelante, aunque más allá de nuestra nariz no se pudiera ver ni un palmo – Vámonos, no nos podemos quedar aquí arriba – me infirió un Héctor atemorizado y nervioso.
Mientras caminábamos por el pasillo del vehículo a punto de salir le pregunté a la azafata – ¿Algún lugar que nos recomiende para pasar la noche? –
– Lo que te recomiendo es no quedarte en la calle, aquí es muy denso, muy pesado, es fácil encontrar la muerte – interrumpió el conductor.
Expulsados del bus, como paridos con fórceps, salíamos a la realidad, una que ni siquiera podíamos ver. Héctor no tomó a la ligera esas palabras – No necesito escuchar más – Presa de mil paranoias le respondí – Ya tuve suficiente de esto –
– ¿Dónde nos venimos a meter? ¿En qué momento se te ocurrió todo? –
Por primera vez lo vi con deseos de salir del camino, pude notar la ansiedad que le generaba la ausencia de una puerta bendita que lo sacara de este viaje que se había convertido en una maldición, si tuviera alas no dudo en que ya hubiera volado lejos a través de esos oscuros cielos.
Lo saqué de sus pensamientos – Venga, vamos al centro, allí todo debe ser diferente –
– No sabemos ni dónde estamos ¿Cómo le hacemos para llegar al centro? –
– En un taxi, es que yo tampoco tengo ni idea de en qué lugar estamos –
Caminamos hacia la avenida, si es que a ese manto irregular de concreto puede llamarse avenida, escasos coches pasaban, tan escasos como piojos en la cabeza de un calvo. Uno de esos coches tenía vestigios de pintura amarilla, que nos anunciaba que era un taxi. Le hicimos la parada, nos abrió la puerta, y entramos como cerdos al matadero, agolpados y lo más rápido posible; el taxista nos preguntó – ¿A dónde? –
Las palabras que salían de ese pozo carnoso, de piezas dentales sucias eran imposibles de escuchar, su voz no era competencia contra los decibeles del estruendo de la cumbia que retumbaba los cristales – Al centro – respondí adivinando la pregunta.
No me escuchó bien y molesto bajó el infernal ruido de su estéreo que nos taladraba la cabeza – ¿Al centro de qué? –
– No sería al centro de la tierra – Pensé y le dije con la misma hostilidad – Al centro de Tegucigalpa, de esta ciudad en la que estamos –
Detuvo el coche para mirarme bien y soltar una carcajada – ¿Qué es lo que están buscando? –
Héctor me puso una mano en el pecho pidiéndome calma y el habló – Buscamos una posadita, un lugar barato para pasar la noche –
– Aquí lo barato son congales horribles y lo caro es bueno para descansar –
– Barato – Le repetí
 El tipo arrancó quemando rueda, con la cumbia a todo volumen y sin mirar quién se atravesaba en las calles aceleró como si estuviéramos en medio de una persecución, por fortuna fue rápido, pero por más que nos acercábamos al centro los paisajes no mejoraban, entonces frenó en seco – Aquí tienes el centro –
El tipo arrancó quemando rueda, con la cumbia a todo volumen y sin mirar quién se atravesaba en las calles aceleró como si estuviéramos en medio de una persecución, por fortuna fue rápido, pero por más que nos acercábamos al centro los paisajes no mejoraban, entonces frenó en seco – Aquí tienes el centro –La calle desoladora sostenía una posada construida con madera que recordaba a una casa del viejo oeste, como si de ornato se tratara varios hombres embriagados yacían en la puerta del lugar, víctimas de sus malas decisiones y la oferta de veneno disfrazado de pacer. Dividido por una pared un establecimiento con aspiraciones a bar expedía líquidos que nublaban el juicio de sus clientes. Eran las siete de la noche, pero parecían las once, tan oscuro, tan triste, tan desolador.
El taxista me regresó a la realidad, bajó su cumbia y me dijo – ¿Me pagas? –
– Sí – le solté seco, mientras le daba unas lempiras, él me regresó la vuelta y tan pronto pusimos un pie en la calle arrancó como animal pudiéndose llevar a cualquiera que se pusiera en su camino.
– Tu no aprendes cabezón – me dijo Héctor al ver el panorama
– ¿Y ahora cómo entramos? Está lleno de borrachos tirados –
– Parece que nos vamos a meter a un lugar que es igual de peligroso que la calle –
– Mírate, no vienes vestido como un príncipe precisamente –
Héctor soltó una risa nerviosa y caminó detrás de mi, al entrar los borrachos murmuraban cosas, adiviné que estaban armados y entré apretando el paso.
– ¿Ya viste? –
– Calla –
Héctor también lo notó, esos malandros estaban armados y muy borrachos, empujamos el portal apuntalado con dos puertecitas con bisagras retráctiles, como cantina antigua. Apenas pusimos un pie dentro y el suelo comenzó a refunfuñar, cansado por el paso de los años y de los pasos de los clientes que lo único que buscaban era un lugar para ocultarse. Cruzábamos el patio, mi andar crujía, como las hojas otoñales aplastadas, pronto comprendí que el sonido tenía un origen mucho menos romántico. La consistencia pegajosa que me atrancaba era la combinación de tierra suelta, algo líquido de dudosa procedencia y el contenido de una multitud de exoesqueletos marrones. Las cucarachas apocalípticas que salían a nuestro encuentro, morían kamikazes cumpliendo la tarea de aterrorizarnos, el pestilente camino nos llevó hasta la recepción.
Héctor también lo notó, esos malandros estaban armados y muy borrachos, empujamos el portal apuntalado con dos puertecitas con bisagras retráctiles, como cantina antigua. Apenas pusimos un pie dentro y el suelo comenzó a refunfuñar, cansado por el paso de los años y de los pasos de los clientes que lo único que buscaban era un lugar para ocultarse. Cruzábamos el patio, mi andar crujía, como las hojas otoñales aplastadas, pronto comprendí que el sonido tenía un origen mucho menos romántico. La consistencia pegajosa que me atrancaba era la combinación de tierra suelta, algo líquido de dudosa procedencia y el contenido de una multitud de exoesqueletos marrones. Las cucarachas apocalípticas que salían a nuestro encuentro, morían kamikazes cumpliendo la tarea de aterrorizarnos, el pestilente camino nos llevó hasta la recepción.
Allí salió un tipo a nuestro encuentro, no era necesario saludar, tampoco mostrar modales – Cuarenta lempiras –
Saqué la cantidad, que en verdad era ridícula, y la puse sobre su mostrador de madera roído por la polilla, el señor nos aclaró que por aquellas monedas teníamos derecho a una habitación para los dos y que el baño era comunitario, nos señaló con la mano en qué dirección quedaba nuestro dormitorio y nos fuimos hasta ahí sin tan siquiera abrir la boca, ni hola, ni gracias, ni hasta luego, menos un buenas noches.
Por el camino Héctor me dijo – Esta madre está peor que la de San Salvador –
– Hay que dejar los zapatos afuera, mis suelas están llenas de cucarachas –
– ¿Y si nos los chingan? –
– Sí, tienes razón, mejor metemos los zapatos debajo de la cama –
– Los míos están llenos de antenas y caparazones –
Entrar a esa habitación era entrar a una dimensión desconocida, algo aterradoramente nuevo, las paredes de madera que parecían sobrepuestas, apenas remachadas con unos cuantos clavos con una fuerza de voluntad envidiable, los tablones pintados de amarillo mostaza se descarapelaban revelando su naturaleza y fragilidad. A golpe de vista la habitación doble carecía de cama, hasta que encontramos un par de catres sin armar, dos pequeñas estructuras tubulares oxidadas que habían visto mejores días hacía mucho pero mucho tiempo.
– ¿Cuál quieres? – le pregunté a Héctor mientras cargaba una de las ligerísimas camas montables.
Héctor me miró con tristeza, esto no era en absoluto gracioso – Aquí está de la chingada, hemos parado en los lugares más horribles de Centroamérica –
– Cierto, podemos hacer un reportaje recomendando los peores hospedajes que existen –
– No te preocupes, por los olores parece que es más utilizado el patio donde viven las cucarachas, si quieres ir al baño puedes hacerles una visita –
– ¿Y para bañarnos? –
– De eso olvídate, te juro que si te descalzas en ese baño vas a pillar unos hongos que ni cortándote los pies se te quitarían –
Héctor me respondió con su típica sonrisa nerviosa – Voy a apagar la luz, pase lo que pase no abras los ojos y duerme –
Fue una experiencia extraña, nos quedamos a oscuras y por los orificios de las paredes, la separación entre las tablas y algunas fisuras del techo y el suelo se coló un haz de luz por cada uno de ellos, convergiendo en el centro de nuestra habitación y formando algo parecido a una estrella, una estrella tridimensional con varias puntas.
Héctor no dejó su opinión para después y lo dijo – ¿Ya viste Óscarin? La estrella de Belén en medio de nuestra habitación –
La estrella era enorme, la habitación estaba llena de agujeros y los haces de luz se colaban con variación dependiendo de todo lo que se movía a nuestro alrededor, mirando la estrella concilié el sueño intentando olvidar todo, pues mañana sería un día mejor.
Pero el sueño fue muy corto, pues la hora maldita no tardó en aparecer.
Dormía por el cansancio hasta que un fuerte golpe en la pared me hizo abrir los ojos de manera repentina, el corazón me latía con mucha velocidad, golpeando mi pecho, estaba asustado, pero no sabía por qué. La tensión se crecía al punto que el ambiente podría cortarse con un cuchillo. Los gritos de una mujer rompieron la noche me confirmaron mis temores, se escuchaban golpes y sus suplicas – ¡Ya no me pegues Juan! ¡Ya no me pegues más maldito desgraciado! Sólo porque soy mujer y no me puedo defender –
Escuché su llanto y lo que podía adivinarse como más golpes. Las ligeras tablas se movían como si estuvieran a punto de caerse – Tú me delataste y te voy a golpear hasta que te mate, por tu culpa estuve en la cárcel – decía un señor agitado. La mujer seguía suplicando – ¡Ya no me pegues más! – mientras sus últimos lamentos se ahogaban en llanto.
Los golpes no paraban, ni los gritos, ni el llanto; repetían lo mismo en una horripilante secuencia; primero las suplicas de ella, después las amenazas de él y eso no paraba. Poco después llegó otra persona, por la diferente voz y dijo – Ya cálmate Juan, acabas de salir hoy de la cárcel y vas a regresar si matas a tu esposa, guarda esa arma –
– Antes de matarla le voy a dar una golpiza –
– Ya está sangrando Juan, ya párale Juan, ya párale –
Un golpe seco inundó todo el lugar, parecía un bofetada y lo que adivino era la mujer que se estrelló contra la pared y ésta vibró, pensé que se caía y fui consciente del peligro que todos corríamos, un ex convicto a punto de cometer un homicidio, separado de nosotros por unas débiles tablas de madera y nadie lo frenaba. La señora lloraba, gritaba, imploraba – Tus horas están contadas – Le repetía el tipo con infame odio – Pero antes de que te vayas de este mundo, te vas a acordar de mi –
El tipo la estaba torturando, algo teníamos que hacer, miré a Héctor y dormía plácidamente, a veces envidiaba la profundidad de su sueño, pero debía despertarlo sin hacer ruido, pues así como yo les podía escuchar, ellos a nosotros también y eso se podría convertir en una carnicería; lo sentía por mi amigo pero sólo se me ocurrió increparlo con un tremendo tirón de pelos, no quería hacer ruido.
– ¿Qué te pasa carbón? ¿Estás loco? –
Le tapé la boca y me mordió la mano – ¿Qué te pasa? ¿Estás pendejo? –
– ¡Cállate y escucha! –
Héctor había reaccionado muy mal, mientras yo me acariciaba mi mano por el dolor él tenía la cabeza como una palmera, le habían quedado tiesos los pelos. Mientas detrás de esa pared de tablas la tortura no cesaba, los gritos eran más fuertes y los golpes también – Hay que largarnos de aquí, ya no puedo más con esta mierda –
Yo lo detuve para que no se moviera y por accidente le toqué la cara, entonces pude sentir que una lágrima corría por su mejilla – ¿Qué te pasa? ¿Estás muy asustado? ¿Por qué estás llorando? –
– No estoy llorando, pero el puto jalón de pelos que me diste me sacó hasta las lagañas –
– Perdón, pero… –
Otro seco golpe a nuestra pared nos dejó en silencio, esta vez había estado más cerca, la pared vibraba, como si fuera a colapsar – Pásame la pistola Martín, voy a dejar a esta zorra como coladera –
– Cálmate Juan, para qué regresar otra vez a la cárcel –
Un disparo estruendoso marcó el antes y después, miré hacia mi ventana y veía muy lejos el camino a la libertad, la mujer se había callado, extrañaba sus gritos, sus lamentos, el silencio fue testigo del asesinato y nada había después.
Nos metimos debajo de los catres, poco nos importó la pestilencia de nuestros zapatos llenos de antenas de cucarachas y caparazones. Allí permanecimos mirando el caer del débil marco, mientras el silencio intervalo del conflicto nos aturdía. Un llanto ahogado nos dejó saber que la mujer aún estaba viva, de alguna manera me alegró y después otra voz irrumpía en la habitación – Ya estuvo bueno, yo también estoy armado, o se largan de mi posada o los mato a los tres, váyanse a disparar y a hacer hoyos en casa de su abuela –
Se escucharon más gritos y movimientos, la tensión empeoraba, podría ser el principio de una balacera, Héctor se puso en pie y fue hacía la ventana – ¡Agáchate! ¿Qué haces? –
– Mira Oscarin, hay un contenedor que podría aligerar nuestra caída, sólo son dos pisos, vamos a lanzarnos ya –
Lo detuve y nos quedamos allí mirando como las ratas salían de la basura. El problema se volvió ajeno; el silencio se instaló de la nada y el amanecer nos sorprendió cuando esas tablas habían resistido como si de un muro de hormigón se tratara. Nada quedaba ya con la primera luz de la mañana, incluso esa estrella que se formaba en medio de la habitación había desaparecido.
Ilustraciones: Efraín Dorantes
Este relato es un capítulo del libro «La Tierra de la Involución» de Óscar Fernández