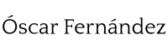Lloré mucho al nacer; al menos eso me decía mi padre y no sé porque hacía mucho hincapié para recordármelo. Padecía una enorme tristeza por haber dejado mi lejano planeta y venir aquí a la tierra. Pedí nacer en España, y con pocos años también abandonaría mi país; no por elección propia, sino por ser un hijo de emigrantes.
El destino me ha traído hasta aquí, o hasta allá, ¿Quién soy ahora? No logro recordarlo, soy un producto de aquí y de allá o tal vez no pertenezca a ningún lugar, en ocasiones la gente arraigada me lo hace sentir.
La emigración es una enfermedad que se diagnostica desde afuera, pero se padece por dentro, aquellos que señalan no imaginan lo que es dejarlo todo varias veces para volver a empezar; y no hablo de dinero, también de amigos, de costumbres, incluso del aire.
De Galicia lo recuerdo todo, los días lluviosos, las tardes grises; recuerdo esa escuela llena de lodo y tierra, era nuevo aquí en este planeta, tenía pocos años, miraba al cielo y me preguntaba lo que todos ustedes ¿Qué hago aquí? ¿A que he venido a este mundo?
Al no recibir respuestas dejaba de pensarlo y solo vivía, así como todos ustedes intentan vivir. Algunos se creen que lo saben todo, otros se aferran a una fe, yo sólo me dejaba llevar por el día a día. Me gustaba jugar al fútbol y correr como si los caminos no tuvieran fin, y al fin esa sería la historia de mi vida, correr sin fin.
Las tardes eran todas iguales, volvía a casa con la cabeza empapada, escurriendo como una sopa, el agua de lluvia que corría por mi cuerpo se confundía con el salado sudor que se trasminaba por mis poros y me hacía temblar.
Otras veces me gustaba volver a casa solo, por la senda de tierra; y esperar a esa niña que iluminaba el mundo con su gracia y estilo, aún añoro la víspera del verano en el que jugábamos en el patio de la escuela, sentirle cerca, tanto que podía oler el dulce aroma de manzana que desprendía su hermosa cabellera de gitana, que bailaba con el viento, descarada, angelical.
Yo era invisible para ella hasta que Leo; el niño gordo de cuarto grado que la custodiaba me quiso golpear, la cuidaba como si fuera suya, y le molestaba que yo la mirara, ese brabucón se me acercó para sacarme los sesos de un puñetazo, pero no le dio tiempo a nada, yo recurrí a la tierra que estaba por todas partes, por instinto tomé entre mis manos un gran puñado de lodo que pensaba meter en su boca y para que eso sucediera tuve que patearle la espinilla y aprovechar ese grito desgarrador, que sería más desgarrador cuando toda esa tierra que tenía en mis manos entrara por su boca y su garganta.
Fue mecánico, robótico, la coordinación que tuve en segundos dio resultado, solo veía como volaban en el viento las partículas de tierra que salían por su nariz y boca, hasta que Leo empezó a llorar y abriendo su enorme boca pude ver esa tierra mojada pegada a su paladar. Creo que me había pasado, pero a veces no había más remedio para evitar un puñetazo, y como si de un premio se tratara fue así como esos ojos grandes me apuntaron fijamente, era la niña de cabellera de gitana que me miraba con gracia y estilo.
Poco tiempo después acabó el curso y esperaba volver a clases para verla otra vez, pero mi padre en un abrir y cerrar de ojos volvió a dar un giro grande en el timón y embarcó a esta familia en otro largo viaje, al otro lado del mundo; México. Nos mudaríamos allá, a más de 9,000 kilómetros de distancia de casa, no sabíamos por cuanto tiempo, ni siquiera si íbamos a volver.
Lejos quedarían aquellos amaneceres de nieve y niebla y su cabellera de gitana, y las calles de Vigo y Carballino, mis memorias eran el único puente de regreso.
Los nervios me carcomían desde mi habitación aquella última noche en España, entraría en mi vida una incertidumbre que llegaría para quedarse, llorando con la luna y repitiendo el nombre de mi nuevo destino en silencio.
Recuerdo a Galicia con sus amaneceres grises que no se pueden pintar, con la lluvia en la ventana y los labios secos al ver ese pelo de gitana que sacudía el viento, también su sonrisa que siempre me sonreía, y esos ojos marrones de mirada expectante, como los caminos de tierra de vuelta a la escuela, los recuerdo como a ella, con gracia y estilo.
Corría el año de 1991 y había abandonado mi casa, lejos quedaba toda la infancia y México me daba la bienvenida con un manto plomizo que cubría la Ciudad Capital, el viento que corría entre las calles y edificios golpeaba mi cara haciéndome temblar; me encantaban esos días nublados, tristes, no es que disfrutara en sí de la tristeza, pero ese ambiente me invitaba a pensar.
Sentado en la acera miré hacia abajo, noté la punta de mis zapatos sin mucho interés, nunca he sido un niño que se ocupa demasiado de las apariencias; y entonces la vi.
Una pequeña hormiguita obrera, perdida, sola; caminando en una trayectoria caótica, sin encontrar la fila que había desaparecido, quizá abducida por una escoba. Corriendo de un lado al otro, evitando mi zapato y las grietas, el pequeño insecto perdido no encontraba solución, hasta que un destino peor la encontró de frente; un arácnido de mayor tamaño la topó y sin compasión alguna la tomó con, lo que supuse serían sus fauces, y la llevó a un trozo de césped que interrumpía la acera, desapareciendo de mi campo visual. Levanté la mirada suspirando profundo, con evidente impotencia; lo que parecía natural era un tremenda injusticia.
Por un momento pensé que era una representación de mi vida. Ahí estaba yo, una pequeña hormiga adolescente, que si debo ser honesto; y creo que debo serlo, sin afecto hacia la disciplina y el trabajo, compartía con esa pequeña hormiga la desorientación y terror de haber perdido mi lugar, mi fila.
Seguí caminando por esas calles del que fue mi antiguo barrio; la Colonia Romero Rubio y vi ese folclórico mercado, con todo tipo de comida, olores únicos, gente alegre y pensé que mi nuevo hogar no era malo, diferente si, pero malo no, en cierta manera ya había estado aquí aunque no tenía uso de razón.
Mis ojos entre tanta distracción se fueron a ese puesto de revistas, lo que bien podría ser un kiosco y por primera vez vi esos sanguinarios periódicos, con muertos en sus portadas, sangre y decapitados. Eran sorprendentes las fotos, pero mi atención se fue al caso de una niña que se había suicidado por acoso escolar.
Eso decía la página, “Niña de secundaria se suicida después de resistir un año de acoso escolar” Eso retumbó en mi cabeza, la pobre niña había perdido una pelea contra la mismísima maldad, pero todos la olvidarían después de haberle destrozado la vida, eso también era injusto y violento, el olvido es violento.
Regresé a casa para meditar mi eterno desacuerdo con todo, rebelde y revoltoso desde siempre, turbulento tal vez, nada estaba bien conmigo, en ningún sitio, todo el tiempo me parecía que algo debía cambiar.
Siempre pensé que las comparaciones eran odiosas, y eso a un espíritu libre no le funciona, todos tenían una etiqueta, hasta en la misma familia. Mi hermano era el niño más tranquilo del mundo, mi madre decía que dormía más de ocho horas al día, el niño entraba en hibernación y hasta vigilaban que respirara, pues no se movía, por el contrario, a mí me tenían que dar pastillas para dormir.
Volví a tomar aire lo más profundo que pude, quería encontrar el aire de mi tierra. Nunca tuve nada contra México, todo lo contrario, pero como niño que se muda a una nación diferente, la emoción de hacer nuevos amigos, de conocer nuevos sitios no encofra peor entierro que el desprecio y la segregación de los recién conocidos compañeros.
Hijo de emigrantes, desde muy pequeño aprendí a tener las raíces sueltas; sin embargo siempre pensaba en España, mi tierra, que aunque la abandoné siendo un crío, me esperaba como la madre que había decidido soltarme; con los brazos abiertos, esperando fiel, con una promesa para mí; a la que siempre volvería.
Me sentía dislocado del tiempo y del sitio donde me encontraba, inconexo a todo lo que me rodeaba, no tenía participación alguna en mi entorno, ni en los rumbos que tomaban mis días, en parte por mi corta edad y en otra porque no podía decidir; tan ajeno y distante que si me daban a escoger entre una cosa u otra no podía notar diferencia alguna entre las dos opciones. No era parte de nada, no pertenecía a ningún lugar, sufría de lo que denominaría más tarde en mis ínfulas de ponerle nombre a todo, síndrome de la no pertenencia.
En mi cavilación me encontró la noche que antecedía al gran día, mañana entraría al colegio, nivel Secundaria; mis padres habían tenido a bien escoger para su primogénito un colegio de varones, un recinto de caballeritos donde se formaban los hombres del futuro. Los nervios me estaban traicionando, como solían siempre hacerlo. Froté las palmas de mis manos y sentí el frío sudor que las empapaba, el pálpito que subía por mi esófago cerraba mi garganta; además de la ansiedad que cualquier púber sentiría por entrar a un nuevo colegio, aunado a todo lo que mencioné antes, se le agregaba la presión más aplastante de todas: las expectativas de mis padres, aunque en mi recién adquirido ánimo de sinceridad debería decir, las “tremendamente altas y por tanto falsas” expectativas de mis padres.
Un prestigioso colegio que en la antigüedad había pertenecido a los frailes, ¿Pero en qué cabeza cabe? Meterme a una escuela de tan alto nivel después de mi primaria tan mediocre, a veces así son los padres, de fe incansable.
Al llegar a casa empezó la letanía de siempre, mi padre insistente me pedía que diera lo mejor de mí para alcanzar el triunfo; mientras mi madre un poco más terrenal con sus constantes comparaciones me suplicaba ser como mis primos, un poquito más normal. En el sistema métrico familiar, donde el 100 era algún primo y el cero era yo, nunca me vi favorecido, creo que era mi reticencia a ser como los demás. Yo lo que menos quería era escuchar más sermones, eso más que ayudarme me turbaba la mente, pareciera que nuestros padres jamás habían sido adolescentes o seguramente lo habían olvidado. Poco después hice la retirada discretamente y llegué a mi habitación lo antes posible, allí estaba mi hermano dormido en la otra cama, despertó y adormilado quiso entablar conversación, preguntándome que sentía de llegar a la secundaria: le pedí que cerrara la boca sin ninguna diplomacia, pues no era yo un embajador de la buena voluntad, para su suerte no le tiré una pantufla a la cara para que me dejara en paz con mis pensamientos.
Llegó ese plazo, el primer día en la secundaria, me preparaba con miedo, miedo a lo desconocido, pero antes tenía que resolver otro problema, mi padre. Él nos llevaba a la escuela, sacaba el coche desde muy temprano y cada minuto que pasaba iba perdiendo la paciencia, hasta que tocaba el claxon y después azotando las puertas se bajaba del auto a gritarnos que bajáramos, su voz se escuchaba en toda la calle y parte de los alrededores, todos sabían mi nombre y el de mi hermano, ahh y también sabían que éramos unos subnormales.
Salí de casa apenado ¿qué pensarían los vecinos con aquel escándalo y ese hombre enfurecido al borde de un infarto? Como adolescente uno siempre exagera todo, yo sentía que todos nos miraban, y mi padre que no se contenía ni un poquito seguía gritando todo el camino, sin callarse un solo segundo, sus ojos rojos le hacían ver como si tuviera una alergia; y sí ¡alergia a mi!
Su alegórico vocabulario me recibió como una bofetada en ayunas, a mi y a toda la calle ¡más fuerte papá, no te oyeron en Perú! pensé mientras ajustaba el cinturón de seguridad.
Para cuando llegamos al primer destino, la escuela primaria donde estudiaba Diego mi padre había abandonado el enojo para dejar paso al silencio y después a bajarme del coche sin decir adiós.
Fue poner un pie dentro de ese recinto y quedar en shock; aquello era gigante; era quince veces más grande que la escuela primaria; una multitud de pringados uniformados poblaba el inmenso patio. Estaba anonadado, eso no podía ser un colegio, eso era un experimento de clonación que salió mal; gritos, manotazos, empujones por todos lados, nunca en mi vida me había sentido tan extranjero, en la primaria todos sabían mi nombre, todos me conocían, aquí era un punto azul en un mar de puntos azules.
El llamado a clases me distrajo; los alumnos se agruparon y enfilaron automáticamente, yo busqué mi fila para no quedarme como la hormiga perdida y antes de que un gran arácnido me encontrara pasé a lo que sería mi clase.
Intenté sonreír; pero en aquel entonces yo no era simpático, la bondad se mostraba en pocas ocasiones, solo miradas hostiles de mis compañeros, más bien mirándolos de cerca parecían horcos, y como tales se comportaban.
Los días se fueron sucediendo, y con ellos un tic-tac sonaba dentro de mi, era una bomba de relojería, podía sentirlo. No me acoplaba al colegio, ni a mis nuevos compañeros. En la primaria batallaba con una sola profesora, en la secundaria con doce diferentes maestros a los que les entendía poco casi nunca, nada casi siempre.
Después de la terrible jornada de 7 de la mañana a 3 de la tarde y para mi desgracia a mis padres les había parecido una excelente idea inscribirme en el comedor y en el transporte, por lo que cuando veía que todos se marchaban felices, para mi era sólo la señal de que la extensión de la tortura comenzaba, no llegaba a mi casa menos de las 5 de la tarde.
Comer en ese sitio era horrible, no había estado en la cárcel, pero sí de mayor me encerraban podría superarlo. Mis compañeros de mesa, que eran pocos, parecían haber sido criados por una manada de lobos o en una mazmorra. No tenían un ápice de educación; se rehusaban a usar los cubiertos, a lavarse las manos, hurgaban su nariz y luego depositaban lo que habían sacado en el plato del vecino. A pesar del desagrado que esto me ocasionaba continué con mi plan del bajo perfil hasta donde más pude, pero entonces mi acento y mi ignorancia cavaron mi tumba.
Me convertí en presa fácil para esos lobos, empezaron las palabras y vulgaridades, después los albures y las burlas, hasta llegar a los peores insultos, palabras y golpes, en sus risas solo había maldad, se jactaban de humillar a los más débiles y tontos, parecían sentirse bien desmoralizando, destruyendo.
Yo no podía comprenderlo, pero desde la barrera vi el caso de Christofer, un gordito muy gordo que parecía simpático, el pobre era recibido a golpes y hacían sonidos de cerdos cuando el aparecía, no conformes con eso le escupían en la comida. Algo que no olvidaré es el trago que le dio a su bebida tragándose un enorme escupitajo amorfo, la verdad quería vomitar, mientras los anormales reían.
Era una lucha encarnizada, desgastante, en mis tiempos no existía el bulling, no al menos en mi entorno, solo existía el abusivo y el merecedor de castigos; a veces quería dejarlo todo en el camino, pero sacaba fuerza desde muy adentro para resistir. Recordaba ese periódico, con la niña que se suicidó por el acoso escolar, a mi parecer había aguantado poco, sólo un año, lo que nos quedaba a mi y al gordo era más que mucho, pero no les iba a dar el gusto a estos cerdos de quitarme la vida para ser olvidado como tantas víctimas.
En esta lucha sin guarida me sentía mal de no ser normal, de pensar diferente, los abusivos nos hacían creer que merecíamos el maltrato, los castigos que ellos nos infringían, yo no quería nada de nadie, menos amistad, pero ellos querían humillar, mientras más te dejabas más te aplastaban.
Nos hacían sentir pequeños, se ensañaban de tal manera que el Christofer se puso a dieta y dejó de ir al comedor con tal de no ser acosado, tenía miedo de lo que comía y bebía, pobre muchacho, a pesar de su gordura decidió dejar el comedor con tal de no sufrir tanta violencia.
El gordo no regresó, tal vez lo mató la angustia, y mi camino no era tan diferente, me debatía entre la soledad y la locura. Por las noches despertaba de sobresalto, soñaba con esas peleas, esas carcajadas torcidas y esos malos tragos, y lo peor era que no se lo podíamos decir a nadie, sino se reían de nosotros o solo se limitaban a decir – ¡Tienes dos manos, defiéndete! – Pero no era tan fácil, para un niño flaco y pequeño que no tenía fuerza en los brazos era como estar en un sueño donde no puedes correr o tus golpes son imperceptibles.
Por un momento llegué a pensar que lo hacía todo mal, que el que estaba mal era yo, para ese entonces ya era un sobreviviente del maltrato, siempre buscando un lugar donde aterrizar, pero jamás lo encontraba, mis acosadores se ensañaban y me castigaban duramente, no podía ni parpadear, en la lucha contra la maldad y la incomprensión solo quedaba la resistencia.
Y en ese camino de resistencia me volví un rebelde; me pillaron en un despiste y caí, caí literalmente. Yo me mecía en mi silla al tiempo que comía la sopa, la comía muy cerca de mí para que no me la escupieran y mientras yo comía esos trogloditas murmuraban, hasta que uno de esos bribones notó el movimiento de mi silla; y le pareció una genial idea hacerme tropezar poniendo su pie debajo de mi asiento, para mi desgracia justo en el momento en el que el brillante Monroy, brillante porque su cara llena de grasa y acné, jaló mi silla haciéndome caer, mientras yo sostenía el pato de sopa, crema de zanahoria hirviendo.
Me levanté como resorte, sentía mi piel arder debajo de mi empapado y sazonado uniforme, todos los primates de la mesa reventaron en risas burlonas y escandalosas, quería callarlos a todos a collejas, Monroy encabezaba el coro de risotadas. Sentí que mis ojos ardían, casi dejo escapar un par de lágrimas de coraje, pero en lugar de eso lo insulté cuanto pude, pero no sirvió de nada cuando la Mayora de las cocineras pidió orden y con mis palabrotas puse en duda la honorabilidad de la señora Monroy, y salí corriendo como caballo debocado; con el color zanahoria en mi camisa blanca, con verduras dentro de los bolsillos, oliendo a vegetal hervido.
Con ese tazón de sopa me bautizaron, todo tiene una iniciación y la recordé, esa página en el periódico de aquella niña que se había suicidado por el acoso escolar, lo pensé y un resentido había nacido ese día, no me vencerían, no quiero decir que ella fue cobarde, pero, tal vez su ejército se cansó de luchar, yo solo pretendía vivir el día a día, creciendo de espaldas al sistema.