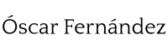Mi nombre seguía circulando por los pasillos de la escuela, mis travesuras y mis andanzas eran contadas a manera de chiste. El mito corría como una locomotora sin frenos a toda velocidad y a punto de descarriarse. Una hazaña parecía no poder superar a la próxima, pero por más imposible que pareciera, siempre superaba con creces lo hecho anteriormente, no sabía cómo, pero lo lograba, yo mismo estaba asombrado, pero más que asombrado estaba cansado, era momento de meter el freno a fondo y salir por la puerta grande. Sería lo último que verían de mí y tenía que ser un cierre triunfal; ese fin que me inmortalizara, pero que al mismo tiempo me diera alivio, si provocaba mi propia expulsión de la escuela al fin podría liberarme de este pesado lastre.
Era un total despiste, dándole las buenas noches al día, no sabía si en el mundo exterior había oscuridad o luz, yo era el ejemplo en la escuela del peor alumno, pero eso no me importaba, hasta los grandes caían, lo había dicho Pompín; el profesor de historia universal, cuando se refirió a una de las siete maravillas del mundo antiguo; El Coloso de Rodas, construida en 292 Antes de Cristo, hecha de bronce y armazón de hierro para venerar a Helios, el dios del sol y por más imponente y grande que era fue derribada por un terremoto, no era yo precisamente un Coloso, como el que se había construido en la isla Griega de Rodas para celebrar una victoria, pero sí tenía muy claro que el triunfo y el fracaso son temporales y todos tenemos nuestro álgido momento.
Lo estaba meditando, como el suicida que dormía, como el cáncer antes de atacar, quería que me dejaran en paz, o que esto se acabara de una vez por todas. Las peleas no tenían fin, los golpes se habían recrudecido y como nadie me debía amistad la saña era cada vez más fuerte. Pensé en muchas ocasiones que lo mejor sería que me expulsaran, si algún tipo de niebla nublaba la vista de mis padres, si no podían escuchar el grito desgarrador y desesperado de mi alma, suplicando por un poco de compasión, de aceptación y si fuera posible, un poco de cariño, lograría que me expulsaran, e iría en busca de mi horizonte nuevo y mejor.
Con los días mi nuevo adquirido optimismo se desgastó, la soledad me carcomía, y las hormigas que me molestaban ya no se iban nunca, estaban todo el tiempo desde que despertaba hasta irme a la cama, no me dejaban dormir, sentía mi sangre pesada, odiaba la comida, el aire que respiraba, no tenía sed, sólo cansancio, sólo me sentía exhausto, quería que todo se terminara, no sólo el colegio o el día de clases, necesitaba que todo terminara, no podía soportar un grito más, una mirada de desprecio más; creía que si volvía a escuchar a mi padre lamentar mi existencia o recordarme el poco cerebro que tengo reventaría por dentro, el dolor convertido en pus caliente, fluidos infecciosos acabarían por desgarrar mis tejidos y me llevaría a mi mejor horizonte, a un lugar de descanso para mí, donde quizá no me quisieran, pero tampoco me odiaran; si el día cotidiano en casa era fatal, ¿qué podía esperar del resto de la gente?
Llegó el día en que me pareció demasiado, no pasó nada en particular, no hubo eventos extraños, ni siquiera algo que me hiciera reventar, sólo pensé que para mí era suficiente. Caminé despacio por la casa pensando en lo que pasaría cuando no estuviera más allí, ¿Notarían mi ausencia? claro que sí, ya no habría a quién gritarle, a quien insultar; por otro lado pensé que sería un alivio para mi familia, ya no tendrían que lidiar conmigo, con el fastidio que yo les significaba, era el mejor regalo que podría darle a mi padre, librarse de mí, de su monserga, de su castigo divino de por vida; quizá entonces me amaría, por haberlo librado de mí.
Ya no pensaba en la expulsión de la escuela, lo mejor era tomar un atajo, desaparecer, caer en mil pedazos como El Coloso de Rodas, un terremoto sacudió mi mente y cambie de pronto la expulsión por el suicidio, eso era mejor, y más fácil.
Seguí descalzo hasta la cocina, antes de suicidarse era bueno comer un bocadillo de queso. Sentía el frío del suelo despidiéndose de mí; no me graduaría de la universidad, no me enamoraría, no tendría hijos; pero a quién quería engañar, seguro no terminaría ni la secundaria, nadie querría estar con un fracasado como yo y mucho menos tener hijos conmigo. Este último pensamiento me animó a abrir las llaves de la estufa, cuando vi a un miserable ratón entrar en ella, ese pequeño animal me reforzó la idea, nos asfixiaríamos juntos; Las abrí hasta el tope, hasta que escuché el butano salir de los hornillos, caminé hasta mi habitación y me eché a dormir, este sería el último viaje, el último sueño; todo estaría mejor al despertar, aunque no pude evitar pensar en Miranda diciéndome – Me arrepiento, no quiero morir – pero pensé que al menos Miranda tenía una madre que le amaba, que intentaba estar con él, yo no tenía a nadie de mi lado nunca, eso me animó a seguir y me levanté a rectificar que el gas escapara a toda presión.
El mundo era nublado, corría queriendo escapar y de pronto abrí los ojos, la luz me cegó un segundo, pero al siguiente reconocí mi habitación, no entendía nada; pensé que era posible que fuera un fantasma, que me rehusaba a abandonar la tierra y ahora vagaría en ella para toda la eternidad, pero entonces sentí el viento; y hasta donde yo tenía conocimiento los fantasmas no sienten; me levanté de la cama y el frío suelo que me recibió me confirmó que no estaba muerto. Aún estaba solo en la casa, el olor a gas era perceptible, pero tenue; algo era claro, o tenía un súper poder o el gas de casa era de muy mala calidad, teníamos que considerar en cambiar de compañía, este gas ni para asfixiarse sirve, luego de recorrer la casa me di cuenta de lo que había pasado.
En mi melancolía había olvidado revisar las ventanas, todas abiertas; así mis deseos de morir se habían escapado por las ventanas junto con el gas; ni siquiera eso podía hace bien, con lo caro que estaba el gas; me sentí más fracasado que nunca, había salido ileso de mi intento de suicidio, incluso el ratón, que seguía merodeando, parecía reírse de mi atrás de la estufa, solo le faltaba hablar para decirme – Si tuviera tus brazos y mi cerebro hubiera cerrado las ventanas yo mismo –
Otro bocadillo de queso, pues ya estando en la nevera aproveché y pronto llegó el autobús de la escuela, y como no era un fantasma lo tenía que abordar; pero había algo en lo que tenía un rotundo éxito, encontrar formas de distraerme; y fue así como días después de mi fallido intento de pasar a mejor plano estaba en mi pupitre, la clase era de matemáticas, siempre me gustaron los números, pero los profesores solían explicar muchas veces la misma cosa, así que solía aburrirme con rapidez; esta no era la excepción, no sé bien en qué número de repetición iría, pero yo estaba ya en otro cosmos, hipnotizado chocando mis pies uno contra el otro, entretenido en mi péndulo de Newton nunca noté que el profesor había dejado de hablar y se acercaba a mí a grandes zancadas.
De la nada el suelo que estaba debajo de mí desapareció, mis pies que antes se movían de un lado al otro lentamente volaban como dos trapos sin voluntad, volteé para ver qué era la fuerza que me succionaba de mi asiento con tanto poder; era el profesor; que me tenía tomado de la camisa y me llevaba en vilo hasta la puerta. El aire se cortó en mi garganta, sabía que el profesor, aventajado sobre mí en peso y estatura me llevaba como a un muñeco hacia el acceso del aula, pero no sabía por qué, de hecho aún no lo sé, quizá al profesor nunca le gustaron los péndulos de Newton.
El furioso educador tomó impulso, como si mi cuerpo fuera una bolsa con desechos en su interior, y me lanzó fuera del salón; en mi vuelo alcancé a ver la mirada de mis compañeros, de sorpresa, de enojo; pero el profesor era la autoridad y yo y mis anárquicos pies lo estábamos sintiendo.
Permanecí tirado en una esquina del pasillo, intentando asimilar lo que acababa de suceder, miré hacia el salón y vi al profesor Raúl Raya cerrando la puerta con brusquedad, visiblemente molesto. La cólera se apoderó de mi alma, sentía que me hervía la sangre, quería todo a mi alrededor, la escuela, la vida fueran muy pequeñas, del tamaño de una hormiga y poder aplastar todo con mis manos, no tendría compasión, como nadie la tenía conmigo. Mi malévola fantasía fue interrumpida por el Coordinador, en sus acostumbrados rondines – Fernández, ¿qué haces afuera de clase? – Nervioso argüí una respuesta – Nada profesor, solo voy al baño – No podía culpar a nadie por no creer en mí – ¿Y tiene pensado irse arrastrando como las serpientes? Lo normal es ir caminando, es usted tan raro Fernández – ofendido increpé – Pero ya no he hecho nada –
Don Camarón como también se le conocía a nuestro coordinador ya había tomado su camino a la oficina, pero cuando me escuchó decir aquello volteó y me miró de arriba abajo poniéndose más rojo que de costumbre – Sus reportes dicen lo contrario – entrelíneas “No sea cínico Fernández” pero fingí que no recibía ese mensaje y seguí en mi defensa – Pero usted dijo que no había problema si no llegaba a los cien reportes – le dije inocente. El Coordinador no pudo contener su risa – Pero Fernández, hasta donde yo iba ya habías acumulado 128 reportes, eres el nuevo récord de toda la escuela, es una lástima que no te podamos nominar a los Record Güines. Mejor vete lejos, donde nadie pueda verte –
La última frase de ese hombre me cayó como bomba, como una enorme lápida de piedra, monolito infernal que aplastaba todas mis esperanzas, mis expectativas, ya no hice más caso, supuse que había terminado de hablar porque me di media vuelta y corrí, corrí hasta donde mis piernas pudieron resistir, llegué al baño y ahí me refugié hasta que terminó la clase de matemáticas. Sólo quedaba una clase; laboratorio de biología, sólo necesitaba resistir una clase más.
Laboratorio, y por si no me había bastado debí suponer que algo terrible estaba por suceder; primero mi fallido intento de suicidio, después escuchar a mis compañeros burlándose – ¿Viste como el profesor de matemáticas echó al gallego por los aires? –
– Sí, parecía un muñeco –
Me tuve que fumar todos esos estúpidos comentarios, y sus risas, yo solo miraba a mis pies, pero qué mayor señal quería para meter el freno a fondo de esa locomotora que era imparable, sucedían las cosas incluso en contra de mi voluntad, lo pensé mejor y podía sentirse en el ambiente, hoy era el gran día; el ultimo día, tenía que conseguir la maldita expulsión.
La paz que precedía la tormenta eran segundos de angustia, las tres de la tarde estaban a punto de marcarse para siempre en la historia de ese colegio, ya todo el mundo tenía listas sus cosas para salir por patas en cuanto sonara el timbre; y así, en cuanto el sonido de la campana rompió el silencio escolar el laboratorio se convirtió en un mercado estruendoso. Salimos corriendo, despavoridos, como si dentro algo se estuviera quemando, empujándonos, riendo, se había acabado la tortura. Poco antes de cruzar el portal del colegio noté que mi suéter no estaba, ¡genial! Corrí hasta el laboratorio, que en segundos había quedado vacío, pero no lo hallé, recordé que se había quedado en el respaldo de mi pupitre cuando el profesor me lanzó por los aires, así que subí corriendo por él, sólo Dios sabe lo que mi padre me hubiera hecho si pierdo una pieza del uniforme.
Crucé la puerta del aula a toda velocidad y choqué de frene con Román, que al verme se irguió en una pose violenta, retadora; como un minotauro, era evidente que mi presencia le era una desagradable sorpresa.
Román era un chico rebelde, pero callado, de muy bajo perfil y el destino me lo había puesto para cometer una de las fechorías jamás nunca vistas; todo se dio de una manera extraña, era como si el destino me estuviera ayudando a fraguar mi venganza, una venganza letal.
Asomé discretamente la cabeza hacia lo que Román escondía en su mano, era un mechero; mis ojos de inmediato se posaron en la papelera; ¡Ajá! el brinoncillo prendería fuego a algo ¡Qué divertido! ¿Cómo no lo pensé antes?, quemar la escuela, noté que Román se sentía cada vez más incómodo, así que en un paso de arlequín y sonriendo di un salto hasta la papelera, del suéter ni siquiera me acordara – ¿Qué haces Román? – Dije curioso – Nada que interese Gallego – Sentí el tono de mi compañero, no confiaba en mí – No le voy a decir a nadie, yo te ayudo a prenderle fuego a la escuela –
Román me miró asustado, ese rebelde de poca monta tal vez me vio dispuesto a todo, tragó saliva y dijo – Voy a quemar la libreta de reportes, para que no nos expulsen, además te haría un favor, el de matemáticas te puso en la lista –
– ¿Cómo la conseguiste? –
– Le tuve que dar unos golpes al jefe de grupo y me la dio –
Me decepcioné y le dije – Es una pena, hubiera sido mejor prenderle lumbre a la papelera, si ese bote de basura ardiera podría arder toda esta mierda, junto con los reportes y los pupitres –
Román se sorprendía al escucharme, amaba la idea, pero al mismo tiempo tenía miedo, podíamos hacer historia juntos, quemar la escuela era salir por la puerta grande. Lo dejé que pensara y me asomé al pasillo, no había nadie y fui hasta el salón de maestros, tomé el frasco de alcohol del botiquín y le dije – Es momento –
– ¿Estás loco? –
– Tu también –
Ni tardo ni perezoso tomé mi posición en la puerta del aula, mirando hacia afuera, en menos de lo que había calculado Román salió corriendo, casi arrollándome – ¡Corre! – me ordenó con prisa. Miré hacia atrás y la danza de las llamas me hipnotizó, ¡claro que correría! pero quería ver aquello arder un segundo. Las lenguas color cereza se volvían doradas y se perdían, qué pena no tener una cámara de video a la mano para filmar eso que sería como una película de acción, con el fuego, no se necesitarían efectos especiales.
Grande fue mi desilusión cuando al segundo siguiente el fuego se fue apagando ¿Qué había pasado? Me acerqué con cautela y a medida que lo hacía las llamas retrocedían, como si me tuvieran miedo. Cuando llegué a la papelera eso estaba más apagado que un cementerio. De inmediato noté que Román había dejado el mechero y el frasco con alcohol.
Esta vez no sería un intento fallido, tomé el alcohol y lo vacié en la papelera, y los alrededores, así que sin pensarlo dos veces sacrifiqué una de mis libretas para el fuego, como una ofrenda, más alcohol y cuando creí que todo estaba listo puse el mechero encendido en las breves esquinas del papel que se asomaban de la papelera, la flama fue descomunal, alcanzó el techo; su calor acarició mi rostro con tal fuerza que erizó algunas de mis pestañas. Ya no hubo tiempo para más contemplaciones, salí a toda velocidad del aula, cerré la puerta fingiendo tranquilidad y caminé rápido por el pasillo.
Las llamas me saludaban desde la ventana transparente, supe que esta vez lo había hecho bien, era momento de cruzar el patio y llegar a la salida, menuda travesura, nadie me había visto; y yo nunca había visto fuego tan de cerca, todo era muy emocionante; era el crimen perfecto, hasta que sentí una gruesa mano en mi hombro que me regresaba en mis pasos, sentí que iba a desfallecer, el corazón me latió con más fuerza, pero a otro ritmo, al compás del pánico; sentí cómo un sudor helado me recorría, cuando volteé ni siquiera podía respirar. Ante mí estaba el profesor de dibujo, ahí enorme y pazguato como era; con su bigote poblado y ojos aletargados – No lleves así tu block de dibujo, los ácidos de tus manos dañan los trazos –
“Menudo imbécil” pensé, a quién le importaban las láminas del block cuando en mi mente estaba pensado en reducirlo todo a cenizas, lo miré con pánico y me soltó extrañado, por suerte ese pazguato jamás podría atar cabos, con sudor en mi cara seguí mi camino sin detenerme, sin darle la atención y sin mirar atrás, veía la salida lejos, aún tenía que atravesar el largo patio, y lo hice, verificando que nadie estuviera cerca de mí, apurando el paso, y es que a esa hora ya casi no había ni un alma en la escuela.
Crucé el umbral sin despedirme de Don Max, el portero y cuando estuve a un par de calles del colegio sonreí para mí mismo, era la primera vez que hacía una travesura, ¡y cacho travesura!, y no era descubierto, por otro lado no podía dejar de pensar en las flamas, el fuego danzante que lamía el pasillo y hasta el techo con el poder del alcohol, qué bonito y qué brillante, pero no tanto como yo; que prendí fuego a la papelera, y al aula, y no fui descubierto; pedazo muchacho.
El destino era incierto, tanto el de la escuela como el mío, tantas injusticias no me dejaban sentir remordimiento, solo podía recordar esas flamas furiosas como mi alma devorar todo a su paso, ¿Y mañana? ¿Qué pasaría mañana al llegar a la escuela?
Continuará…