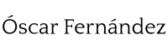Caminaba hacia la estación de autobuses de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; eran justo las diez de la noche, y para colmo todo parecía normal. La gente en la estación se movía presurosa para no perder su transporte al tiempo que apurados compraban algún recuerdito para llevárselo de la capital chiapaneca hacia sus destinos de origen.
En mi caso particular tenía como parada la ciudad de Puebla y digo tenía, porque desgraciadamente no llegué a mi destino…
Esperaba ese autobús que me llevaría a través de la noche, y entre las luces tenues del lugar al fin llegó mi transporte, serían 10 horas de carretera, pero durmiendo pasaría más rápido el tiempo. Iba algo cansado y al fin ese autobús que venía retrasado dio su anuncio de arribo. Sonó la voz de aquella mujer que nos invitaba a abordar la unidad con destino a Puebla para continuar a la Ciudad de México como último destino.
La línea de transporte era de lujo y nos ofreció un refresco y un bocadillo de queso con jamón; yo como era mi costumbre preferí a la botella de agua, siempre odié el refresco. Tomé plaza, mi asiento estaba justo en la parte delantera, era tan cómodo, me senté y puse mi teléfono inteligente para escuchar alguna música que podría bien arrullarme lejos de los sonidos del motor.
Una vez que todos los pasajeros abordaron el chofer nos dio instrucciones a cerca de las condiciones del clima y el estado de la carretera, el tiempo estimado a la Ciudad de México era de 12 horas y calculé que a las seis de la mañana llegaría a Puebla.
La cabina del autobús era independiente, el chofer cerró su puerta y de ese modo quedábamos aislados sin ver el camino. Cada fila tenía tres asientos, uno en la parte derecha para aquellos que viajábamos solos y otros dos juntos para aquellos que viajaban en compañía.
Lo que parecía un viaje normal estaba a punto de convertirse en una pesadilla, el autobús se saldría de coordenada, pero ninguno de los pasajeros podíamos imaginarlo.
La Cuidad de Tuxtla Gutiérrez quedaba atrás, sus tenues luces se iban apagando conforme la oscuridad de la noche y el camino nos envolvían en penumbras; tal vez había pasado la primera hora y allí fue cuando algo raro tensó el ambiente.
La hora oscura me hiela la sangre, solo de recordar aquel momento sabía que algo andaba mal, pero no podía imaginar que tan mal. Fue de pronto cuando el autobús frenó, eso era tan extraño, los autobuses de lujo procuran mantener una velocidad constante para no incomodar a los viajeros y más aquellos coches de línea alta, yo lo sabía muy bien, que había viajado tantas veces en toda clase de autobuses.
Después del meter el freno a fondo se detuvo el vehículo y todos los pasajeros nos miramos preguntándonos qué había ocurrido. Podíamos vernos unos a otros con claridad, pues una luz azul de tono débil nos iluminaba para que pudiéramos ir al baño o caminar en cualquier otra situación.
La cabina del chofer permanecía cerrada, en medio de la oscura carretera no tenía sentido que se hubiera detenido, pero pocos minutos después siguió su marcha como si nada hubiera ocurrido, entonces en una atmosfera de tensión todo volvió a la normalidad, una normalidad efímera y frívola.
El silencio era aplastante, todos los pasajeros venían despiertos, algo andaba mal y lo confirmamos al escuchar gritar al chofer – ¡Tranquilos por favor! –
Fue como un ruego, un lamento, la voz temerosa del hombre a través de la cabina nos hizo dudar a todos, algo estaba pasando atrás de esa puerta, pero nadie se atrevía a abrirla. Lo curioso es que el autobús seguía su marcha por la carretera hasta que de pronto se desvió en una vereda y empezamos a sentir las fuertes sacudidas que nos provocaba el terreno accidentado.
No era normal, estábamos fuera de la carretera, fuera de toda protección, fuera de coordenada, en manos de qué sé yo quién o quiénes. Quise encontrar alguna razón sin abrir esa puerta y la encontré cuando la chica que venía sentada atrás de mi encendió su teléfono móvil para comunicarse con alguien y dijo – Perdona la hora, pero no sé si llegaremos, acaban de secuestrar nuestro autobús, estamos en unos caminos donde las ramas se estrellan contra los cristales y los agujeros son… –
Dejó caer al suelo su teléfono y empezó a llorar; era un hecho, se podía sentir el pesado ambiente, los nervios desgarrando la mente, para ese momento ya sabíamos lo delicada que era nuestra situación.
Intercambié la mirada con otro señor que rondaba los cuarenta años y me dijo – ¿Qué está pasando? –
– No sé – le respondí mordiéndome el labio. Todos buscábamos respuestas, pero nadie se atrevía a abrir esa puerta.
Nos empezó a invadir la desesperación, cada vez el camino era más oscuro y más accidentado, afuera solo se podían ver esas ramas que se precipitaban contra las ventanas y recordé las ultimas noticias, las famosas fosas donde los asesinos entierran cientos de cuerpos en las rancherías o en los terrenos baldíos, a merced de quien estábamos, pero no tardaríamos mucho en averiguarlo.
Hay momentos para temer, pero hay otros para despedirse, por desgracia mi teléfono móvil no tenía señal y pues quien se enteraría de lo que podría pasarme, en ocasiones tardan meses en identificar los restos de las víctimas. Solo esperaba no fueran tan sanguinarios, podía ser un simple tiro, o tal vez mi cabeza rodando muy lejos de mi cuerpo.
Dejé de pensar y empecé a vivir con todos aquellos pasajeros los momentos de angustia, algo nos había unido, pasamos de ser unos completos desconocidos a fraternales amigos, pero todos hablando en voz muy baja, no queríamos perder detalle de los sonidos que podían provenir de la cabina del chofer.
Otro desgarrador grito nos confirmó que eran varias personas las que estaban golpeando y sometiendo al conductor, para ese momento dudábamos que el chofer siguiera conduciendo, tal vez estaba arrodillado mientras otro nos llevaba a un destino incierto.
Se escuchaban gruesas voces, eran como macabros entes que podían hacer de las suyas a placer. Las maniobras se sintieron más bruscas, pensamos que el peso podía voltear el transporte, pero milagrosamente y después de un salto no ocurrió así. Quedamos atascados en una zanja profunda, al parecer querían meter el autobús en otro camino imposible de transitar, pero no lo lograron y al mirar al cielo solo vi la luna, podía sentir que estaba cerca de cualquier estrella.
Fueron los segundos más largos, el silencio que prosiguió podía cortarse con una tijera. Era como si esperáramos a que esa puerta se abriera, como quien espera la bala para ser fusilado, pero esa puerta no se abría, estábamos todos a la expectativa.
Unos no dejábamos de mirar la frágil manilla, otros perdieron el control e intentaron meterse al baño, en el que con trabajo cabían tres personas una sobre otra, se metían allí como si hubiera escapatoria, pero no. Las ventanas del autobús estaban selladas y no teníamos nada a la mano para romperlas, a otros los vi esconderse debajo de los asientos, como si no fueran a ser descubiertos, pero la chica del móvil, yo, y unos cuantos nos quedamos allí frente a esa puerta que no se abría.
Como en todas las ocasiones pasa siempre lo inesperado. Se apagó la marcha del autobús y con ella las luces tenues y el sonido de la máquina dejándonos totalmente a oscuras y en silencio. Pobre gente, pobre de mí, pensé, nada más era esperar lo peor, allí tan alejados de todo podíamos esperar la muerte, y las chicas ser violadas, como en tantos casos ha ocurrido cuando leemos el periódico. Pero perdemos la capacidad de asombro, hasta que lo vivimos.
Empecé a plantearme ya no mirar más esa puerta y meterme debajo del asiento, pero me faltó tiempo. Fue tan confuso, pero por fin ocurrió, la puerta que con brusquedad fue abierta era precedida por unas pequeñas linternas que portaban hombres con armas largas. La cosa no podía ponerse peor, eran cuatro, tal vez cinco y del conductor no se escuchaba nada, podía estar por allí tirado.
Gritaban, nos aturdían, nos impactaban, nos amedrentaban – Ya valieron verga, de aquí nadie sale vivo ni virgen –
Y como era de esperarse no había ningún escondite donde estar a salvo, empezaron a bajar a todos los viajeros con violencia, a los que intentaron meterse al baño les gritaban y a los que se escondían debajo del asiento a tirones de ropa y de pelos los arrastraban para que salieran por la única puerta.
Llegó mi turno, decidí bajar con los que lo hicieron voluntariamente, para encontrarme con la estrellada noche de la carretera, a veces los paisajes son tan bonitos e imponentes, pero a la vez son testigos de todas esas injusticias.
¿Iba a morir? Tal vez, nos habían llevado demasiado lejos, estábamos completamente en las garras de unos asesinos y todo podía pasar, alcancé a ver por el rabillo del ojo el cristal delantero del parabrisas estrellado, era como una piedra que había impactado, además en esas pequeñas carreteras no hacía falta más que un tronco de árbol para bloquearlas.
Todos estábamos abajo entre la maleza y el fango, a las mujeres las tomaron y las pusieron mirando de espaldas en la parte trasera del autobús, a nosotros nos pusieron debajo de vehículo, a oler aceite y gasolina, acostados boca abajo esperando lo peor.
Los rufianes se paseaban con sus armas largas y uno de ellos dijo – Que nadie se mueva, puede ser la última vez si hacen alguna pendejada –
Otro de ellos a gritos les repetía – Ya hay que matarlos, pero primero quítales todo –
Sacaron maletas, computadores, teléfonos móviles, dinero y todo lo que los pasajeros llevaban, entonces un chicho se atrevió a hablar – Son mis documentos de la tesis, por favor no se los lleven –
– Devuélvele sus chingaderas – dijo otro y las tiró al fango
– Ya hay que chingarlos –
– ¡Cálmate perro! – le gritó uno al otro
El nombre no era muy alentador, el perro ese estaba desquiciado y podía desencadenar una masacre. Mientras me comía el fango pude ver la sombra de una ancianita que se puso muy mal y dijo – ¿Por qué nos hacen esto? ¿Qué les hemos hecho? –
Un largo silencio nos dejó a todos retumbando esa voz en la cabeza, incluso los asaltantes se quedaron callados, se acercó uno y pensamos que podía haber sido contraproducente, pero la voz angelical de esa señora cambió las cosas y por boca de un rufián salieron las siguientes palabras – No se preocupe, si nos dan sus pertenencias no les haremos daño –
Todos suspiramos, se había manifestado la bondad y esa frágil señora era tan fuerte o más que los cinco sujetos que portaban las armas largas y habían desviado nuestro autobús para ponernos en esa situación.
Fue una lección de fortaleza, de la verdadera fuerza. Pronto nos pusieron a todos en pie, hicimos una fila esperando a ser cacheados por un ladrón, mientras dos de ellos apuntaban, el perro hacía guardia en la parte más cercana a la vereda y así, uno a uno fuimos pasando, quien se resistía se llevaba unas buenas bofetadas. Y llegó mi turno.
Estaba en pie hablando con un señor de estatura baja, un poco robusto y con el bigote bien recortado, moreno y de pelo rizado, con esa coletilla tipo Los Bukys y me dijo – ¿Es todo lo que traes? –
– Sí –
Metió su mano hasta mis calzoncillos y encontró mi teléfono móvil que tanto había cuidado, lo sacó bruscamente y casi me arranca los cojones de cuajo. Fue doloroso, pero a la vez lo había perdido todo; desde mi laptop, hasta identificaciones, tarjetas y cualquier cosa que podía necesitar en mi viaje.
Estaba más ligero que una japonesa de doce años, pero con vida.
Fue un momento de distracción y mientras todos los pasajeros se acercaban a la viejita, los asaltantes huían, perdiéndose en la oscuridad.
Yo miré a esa señora de lejos, sonreí y estiré mis brazos al tiempo que sentía el calor tropical de no sé qué zona de Chiapas y miraba al cielo esas estrellas desde un agujero cubierto por la vegetación.