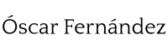Mi madre era una buena madre, yo también soy una buena madre, mi nombre no importa, el de mi madre tampoco, solo te contaré que mi hogar era un templo de amor y confianza, así lo aprendí de mis padres y así continué mi vida cuando formé mi propio hogar.
La nostalgia me golpea cuando recuerdo las tardes en el sofá, mi padre leyendo un libro y el olor a comida cuando mi madre cocinaba, y subía desde la cocina a cualquier parte de la casa ese delicioso aroma. Mi querido barrio en la Ciudad de México, allí crecí y los años ochenta fueron los mejores, la tecnología todavía no creaba barreras, los lazos entre vecinos eran fuertes, jugábamos con los niños que vivían cerca de casa a algo tan divertido como las canicas o las muñecas; no era extraño salir a la calle y conocer y reconocer las caras que te rodeaban, sabías con quién hablabas siempre, al menos de quién era hijo, nieto o hermano, íbamos al mercado y sabíamos a quién le comprábamos, todo ese mundo me daba un sentido de pertenencia y confianza, sabía dónde estaba parada y nunca imaginé que el piso debajo de mis pies desaparecería tragándome y hundiéndome en este oscuro abismo.
Las puertas de mi casa siempre estaban abiertas de par en par, no era importante tener mucho, pero siempre había para todos, incluso para quienes llegaran.
La adultez no es sencilla; la vida me lo enseñó como a todos, a base de golpes y porrazos, pero permanecía optimista sobre el futuro. Tuve dos hijos con mi primer esposo, la mayor iba a la secundaria cuando un día sin avisar trajo consigo un amigo, y una historia. El pobre muchachito, delgado, enclenque, no tenía dónde estar, su madre lo rechazaba, su padre era alcohólico y era el niño solo contra el mundo. Por mi corazón y mi educación lo recibí en casa como invitado a comer; aprendí a quererlo, a mis ojos no había nada malo con él, necesitaba apoyo, amor y un hogar; y aún cuando no podía dejarle vivir con nosotros definitivamente en mi hogar había un lugar para él.
El destino me llevó por un vórtice de acontecimientos que no planeé, me vi en el complicado proceso de una separación; y los subsecuentes hechos que este tipo de situaciones preceden, perdimos contacto con el amigo de mi hija y seguimos adelante como pudimos. Me levanté, como lo hacemos todos, un día despiertas y ya no hay dolor, sólo la senda que se abre ante tus ojos y por mis hijos, por mí misma tenía que seguir adelante. Así lo hice, en mi camino encontré un corazón que me hizo creer en el amor de nuevo, tomé su mano y confié en mi y en él; formé un nuevo hogar, un nuevo templo de confianza y respeto.
La llegada de nuestra primer hija (tercera para mi) fue la coronación de esa nueva vida, la felicidad era tanta que empañaba mi vista, lo tenía todo, lo había logrado.
Como la muerte que no avisa un día apareció en nuestra vida aquel amigo de mi hija, de los tiempos de la secundaria, había crecido pero seguía siendo el animalito asustado y desvalido de años atrás, pronto se acopló nuevamente a nuestra rutina. Era un muchacho diligente, amable y acomedido en demasía y una persona así siempre cabe en un hogar.
Ignoré con enfado las críticas que me decían sobre sus malos hábitos y su persona, yo le conocía de hacía años y sabía de su corazón. En la familia recién había emergido un negocio y él ayudaba no sólo a mí, su bondad se extendía a mis hermanos y padres; y así fue como empezó a quedarse en casa, era uno más de la familia.
La intuición de madre no se equivoca, llegaron momentos en los que me recriminé sentirme incomoda con su presencia, después de todo ahora todos le querían y no podía ni debía echarle. No tenía argumentos para hacerlo, cuando incluso yo tenía que salir él se ofrecía a ayudar a mí a mi madre a cuidar de mi pequeña. El tiempo pasa en un tan rápido, y cuando menos me di cuenta mi bebé empezó a esbozar sus primeras palabras, qué alegría escuchar su respiración, ese silbidito que se le escapaba al intentar articular palabras, la vida era perfecta.
Nuestro amigo comenzó a alejarse, no entendíamos su ausencia pero lo respetamos, a veces los caminos se juntan para luego separarse sin mayor explicación, o al menos eso pensé.
Una noche de juegos nos divertíamos hasta que los borradores de palabras, que los niños pequeños suelen a empezar a decir cuando aprenden a hablar, rompieron la armonía. La dulce vocecita de mi hija le decía a su padre que la tocara su parte íntima como el amigo de la familia solía hacerlo. La sangre se me heló ¿por qué mi hija haría una solicitud de esa naturaleza? Aquello era una pesadilla. Mi esposo estaba tan consternado como yo; cuando enfrentas una situación así el dolor no es inmediato, primero sobreviene la desesperación de la esperanza ahogándose, la esperanza de que aquello sea una figuración tuya, que tu mente adulta esté viendo y escuchando equivocadamente. Cuando la esperanza ha muerto viene el coraje, la furia; y cuando caes en cuenta que no puedes deshacer lo hecho viene el dolor y la impotencia.
No puedes evitar culparte, a tu mente vienen decenas de recuerdos, momentos en los que crees que pudiste haber evitado todo aquello. La triste realidad es que no puedes, los depredadores van por el camino esperando encontrar a la presa y el momento perfecto, caminan agazapados, expectantes. Tardé en reconocer que nada de lo que yo pudiera haber hecho o dicho habría salvado a mi hija de ese monstruo.
Comprendí entonces el alejamiento, el por qué este individuo había salido de nuestras vida sin previo aviso, sabía que mi hija estaba aprendiendo a hablar y que pronto le delataría, sabía que dentro de toda su inocencia mi pequeña nos relataría, como pudiera darse a entender, que aquel despojo le habría acariciado para luego llevarse los dedos a la nariz y olfatear, como la asquerosa bestia que es, el aroma de su presa. Sentí asco, no podía y aún no puedo comprender cómo dentro de la naturaleza humana puede existir basura como ésta.
No soy una buena madre, o tal vez sí, le abrí las puertas al depredador, a quien no valoró mi cariño y confianza, pensé que lo había salvado de una mala madre y por quererlo ayudar puse en riesgo a los míos, pagué muy cara la osadía de querer resolver el mundo. Mi alma estaba desecha, levantar la denuncia ante las autoridades no amainó la tortura; sólo nos quedaba el amor, el amor cercenado porque habíamos amado a un monstruo. Vivimos, porque no podíamos seguir adelante, era revivir una y otra vez la misma escena, y volver a empezar. Tardamos en comprender que fuimos engañados, que el estafador había entrado con nuestra invitación; esa es una herida que no sé si un día deje de supurar.
Tal vez dirás que soy una buena madre, o tal vez no, un vendaval de mentiras destruyó todo aquello y lo hemos reconstruido, supongo que aún hay bondad en la gente, pero la próxima vez que un extraño me pida pasar apelando a mi caridad sin pesar responderé “nunca más”.