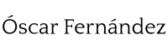El valor lo cegaba, enfrentaba a cualquier toro con su montera y espada, pero en el alma cargaba una pena muy grande, a pesar de jugarse la vida en el ruedo en cada corrida, un puñal atravesaba su alma, era más grande el dolor que aquellos toros de media tonelada.
Con su traje de luces cargado de sueños, reflejaba esa tarde la muerte, su amor quien le dedicaba coplas con la voz privilegiada que tenía, lo engañaba con otro hombre, él lo sabía, pero no podía creerlo, al verla tan frágil y entregada, su mirada parecía sincera, su amor parecía incondicional.
Ella lo esperaba después de cada corrida, no podía ver los toros, los nervios la mataban al ver cada vez que su esposo era rozado por los pitones – Que cerca estuvo – pensaba con el corazón hecho un nudo.
El torero estaba distraído, esa tarde fue la última que se le vio torear, una llamada antes de salir al ruedo confirmó sus sospechas, su amor aquella cantante de voz dulce lo engañaba, su mirada cálida se repartía entre dos amores; y a pesar de las pruebas el torero no lo podía creer.
– Si ella me engaña es que no hay nadie incondicional, juro que hubiera metido las manos al fuego por esa mujer, juro que era una santa, que era solo mía – Pensaba en silencio con un gesto amargo.
Quería llorar, pero estaba paralizado, tenía que enfrentar a un toro, a ese toro que le quitaría la vida y con ella el dolor.
El torero era buen mozo, de ojos azules y figura esbelta, aun joven y a la vez veterano, triunfaba en los ruedos cortando rabos y orejas, dejando aquellos pañuelos blancos agitándose por los aires, tantos triunfos, pero esa tarde podía respirarse la derrota.
En el ruedo una distracción puede ser mortal, la concentración del torero tiene que ser tan fría y calculadora como los movimientos de una mosca antes de dejarse atrapar. Se encomendó a su virgen, aquella a la que los toreros rezaban antes de dejar allí la vida, tal vez mas que una encomienda fue una petición – Déjame volver a ver su risa otra vez, o cierra mis ojos para siempre guardando ese último recuerdo –
La imagen en su mente de su amor lo ponía triste y por una extraña razón no se pudo despedir de ella, y… ¿Para qué decirle lo del otro hombre? ¿Tal vez lo negaría? ¿O solo había sido una aventura? ¿Tal vez un momento de soledad por sus largas giras?
Se culpaba y la culpaba, no se perdonaba, pero la quería perdonar, decidió no llamarla, no despedirse y salir al ruedo, él lo sabía, rondaba en su cabeza que esta sería su última corrida, y si dejaba la vida en los cuernos del toro podría ser menos doloroso.
Había llegado su turno, partió plaza y sonrió a su público que lo aclamaba, con esa sonrisa dulzona, tan parecida a la de Julio Iglesias, como el mismo Paquirri, un hombre noble de pelo rizado y tez blanca.
Brindó el toro a su público que abarrotado esperaba ondear esos pañuelos blancos, admirar desde la sobra y el sol ese traje de luces recorriendo con su montera a ese toro negro, el ritual de la fiesta brava era el preludio del final, quien aquella tarde tomó su capote y empezó a torear.
Su postura era cabizbaja, desde las primeras filas se podían observar los pocos kilos que había perdido el matador, parecía engrandecerse el toro como si intuyera su victoria; ese bóvido ibérico ganaría la batalla y se le concedería el indulto.
Había sido un paseíllo fúnebre, esa cuadrilla con los seis ayudantes del matador, los dos picadores, los tres banderilleros y el mozo de espadas podían palpar el dolor en la cara del torero, el equipo se sentía inseguro, tal vez enmarcados en una foto surrealista donde nada tenía sentido.
El torero buscaba a su amor en la plaza, entre el público, en las primeras filas, sin tener éxito, ninguna mirada le devolvía la calma a su mirada de desesperación, quería verla y por más que la buscó desde la media plaza, no la encontró.
Se encontraron toro y torero en un cruce de miradas, el toro le sonrió con la sonrisa de su amor y le pasó muy cerca, tanto que lo derribó. Salieron los ayudantes con sus capotes y comprobaron lo bravío del animal, que corría tras unos y otros que se dejaban el capote en el viento, como si de un espejismo se tratara, como querer envestir con los cuernos al aire.
Algunas señoras en el público se taparon la boca, menudo susto. El torero volvió a salir, había sentido el rigor de su oponente y el dolor de las heridas físicas, pero las heridas del corazón, aquellas que no se podían ver aun dolían más.
– Miradme, ya estoy muerto – Gritaba el torero, aunque nadie podía escucharlo con claridad. Después de unos pases largos y otros cortos el torero volvió a caer, parecía que un cuerno lo había rozado; el banderillero Manuel Ibarra lo tomó del brazo y con la confianza y amistad que tenían de años le llamó la atención.
– ¿Pero qué te pasa tío?, mira pal toro hostia –
El torero agachó la cabeza y su amigo cabreado reclamó – Que estás muy distraído coño, si sigues así te va a pillar ese toro y míralo, tiene muy mala hostia –
– Tal vez sea lo mejor – Dijo el torero con sangre en su brazo
– ¿Pero tú eres gilipollas? Hay que suspender ahora mismo la corrida –
– No, deja, yo jamás le haría eso a mí afición –
– Pero mírate, ¡Estás sangrando! ¿Qué no te enteras? –
– Voy a seguir –
Ibarra lo miró y le dijo – Ella te espera –
– Sabes que no – dijo el matador con una sonrisa apagada, como quien ya no pertenece a este mundo, desenfadado y sin poner resistencia a su destino tomó valor y sintió el calor de su brazo gotear la sangre que tragaba sedienta la arena de la plaza. Dolía más el alma que ese brazo expuesto, pesaba más el corazón que la montera y la espada.
Le sonrió al toro y le dijo – Bonito, hagamos una buena corrida, la última y te prometo el indulto –
El torero se entregó en el ruedo como nunca, pases arrodillado ante el fúrico toro, desvanecía el capote en el aire con su débil brazo mientras el animal levantaba el polvo. El torero no estaba allí, pensaba en su amor, en esa dulce mirada, en esa promesa del altar, no podía creer que ella se hubiera entregado a otro hombre y le siguiera fingiendo el amor, nada le dolía más que perderlo todo, porque sin ella ya no hay vida.
Su brazo no dolía, solo el alma.
– Hay que parar la corrida – Gritó alguien de la primera fila, pero ya era tarde, estaba escrito que el torero perdería la vida cuando una inminente y atroz cornada le atravesó una pierna y lo hizo volar por los aires.
La gente empezó a gritar despavorida, la cuadrilla entró en auxilio y metió al matador tras burletero, pero la mancha roja era ya muy grande, el torero se desangraba y su traje de luces empezaba a apagarse.
Volvió a sonreír, empezó a hacer bromas y dijo – No se preocupen, yo estaré bien, sin sangre mi corazón ya no podrá lastimarme, tal vez en otro lugar volvamos a compartir nuestros sueños y todo sea perfecto, pero en esta vida no –
Manuel Ibarra lo miraba sin contener las lágrimas, el torero le devolvió una sonrisa, igual de dulzona, pero con más esfuerzo – Sé que tiene quien la cuide, pero mira por ella –
La gente no pudo sacar los pañuelos blancos como en todas las corridas y es que no había pañuelos negros.
Quisieron detener la hemorragia, pero ya era tarde, el torero miraba al cielo, la miraba a ella sonreírle como el día que se casaron, como cuando la abrazó por primera vez, su mirada se perdía, ya no sentía dolor con su traje de luces cubierto en sangre, se fue, le brotaron alas a su espíritu y se fue a un lugar donde podía amarla, pero sin sufrir.